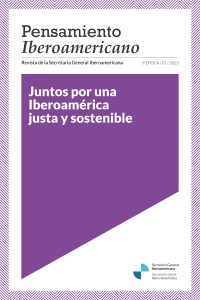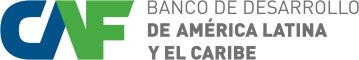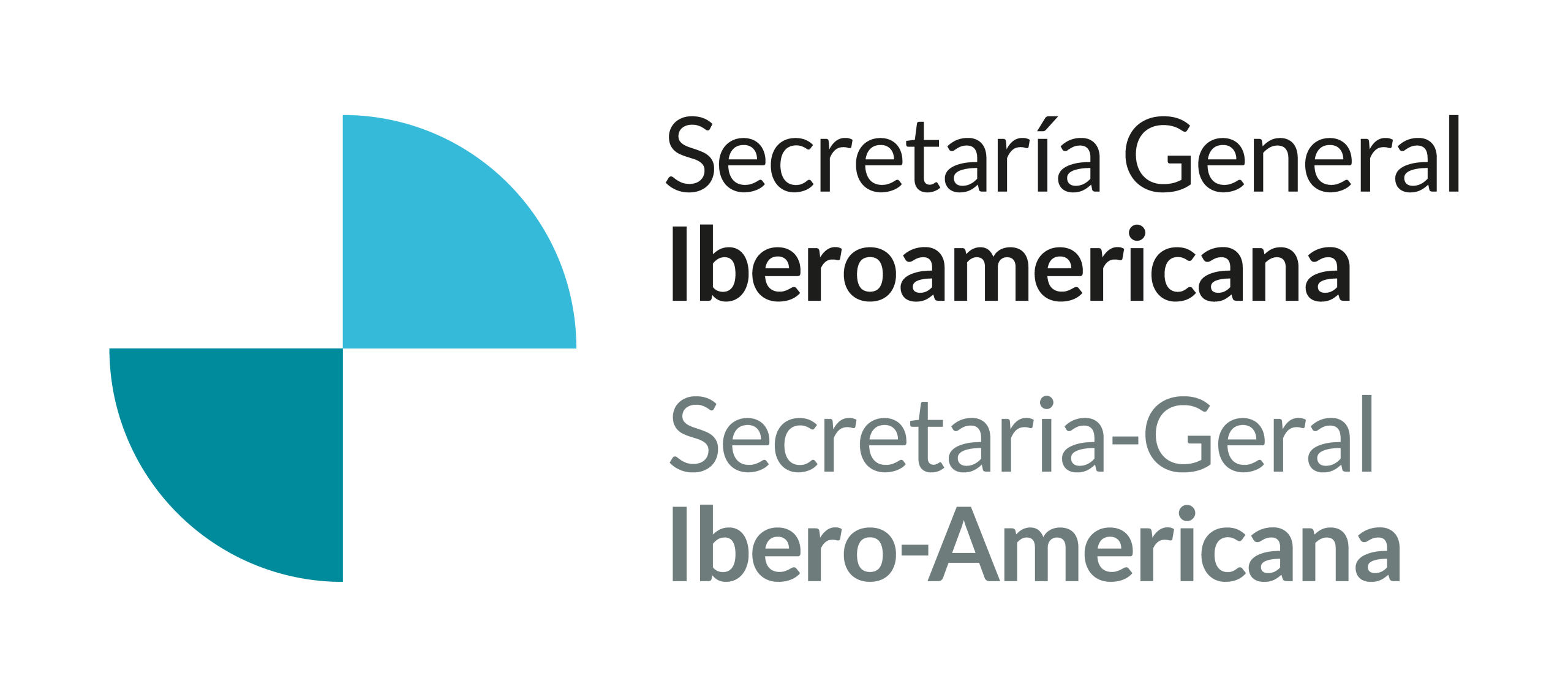Nos encontramos en un punto de inflexión, a diez años de la adopción de los marcos multilaterales más importantes y vigentes hasta el momento. Este año se renovarán los principios y compromisos sobre financiamiento para el desarrollo, en Sevilla, así como las metas de acción climática, en Belém do Pará. Ambas hojas de ruta están alineadas a una tercera agenda que engloba los elementos decisivos para los próximos cinco años: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En la última década, el mundo ha entrado en una etapa de múltiples crisis interconectadas: emergencia climática, pérdida de biodiversidad, tensiones geopolíticas, rezago social, conflictos armados y retos macroeconómicos. Esta confluencia ha reconfigurado las prioridades del sistema multilateral y ha puesto en evidencia la urgencia de reformar la arquitectura financiera internacional para que esté a la altura del desafío más apremiante de nuestra generación: garantizar un desarrollo sostenible, justo y resiliente.
Si bien las agendas globales han encaminado a diversos actores en la arena internacional por la senda de la transición ecológica mundial, aún queda mucho por hacer. El riesgo de retroceder décadas en cuanto a las reglas y acuerdos que rigen la gobernanza global es cada vez más latente. Sin embargo, las preferencias de los agentes económicos también se inclinan con mayor fuerza sobre las propuestas innovadoras que buscan contribuir con modelos más justos, igualitarios y ambientalmente favorables.
Con todo lo anterior, la Cumbre de Sevilla abre una ventana de oportunidades para la revisión de las siete áreas de la Agenda de Acción de Adís Abeba, particularmente tres: recursos públicos internos; negocios y finanzas privadas; y cooperación internacional para el desarrollo. De acuerdo con datos de la OCDE, el financiamiento sostenible creció un 22% de 2015 a 2022; sin embargo, las necesidades de financiación para el alcance de los ODS aumentaron en un 36% durante el mismo periodo, debido al cambio climático y a la pandemia de COVID-19, entre otros factores. Para los países en desarrollo esta brecha de financiamiento significó un aumento del 60% durante el mismo periodo.
En la región de América Latina y el Caribe estas crisis están dejando profundos rezagos en las sociedades y, por si fuera poco, el deterioro ambiental ha potenciado las desigualdades. De acuerdo con el Reporte de Avance de los ODS 2024 de Naciones Unidas, al menos un 18% de la población vive con menos de la mitad del ingreso medio. La pobreza sigue siendo un flagelo para el mundo que deberemos atender con mucha seriedad para avanzar en su impostergable disminución.
Mientras nos enfrentamos a una contracción del financiamiento internacional, tanto las metas de la Agenda 2030 como el Acuerdo de París y el Marco de Biodiversidad Kunming Montreal exigen cada vez más capacidades técnicas y financieras. Paradójicamente, estas capacidades son las mismas que se ven erosionadas por la falta de acceso a recursos oportunos, suficientes y previsibles.
Desde México, observamos con preocupación la disminución en los flujos de cooperación multilateral y financiamiento climático. Esta tendencia amenaza con desarticular los avances logrados, sobre todo para países que dependen en gran medida de fondos internacionales para cumplir con sus metas climáticas y de conservación. Los recortes al presupuesto de organismos internacionales, derivados de los anuncios del gobierno estadounidense a principios de año, representan el indicio más claro de que nos enfrentaremos al enorme reto de hacer más con menos.
La vulnerabilidad ambiental de México no difiere de la del resto de los países de América Latina y el Caribe; su causa es estructural. Cerca del 68% de la población vive en territorios expuestos a los efectos del cambio climático y aproximadamente 2.630 especies de flora y fauna están en riesgo de extinción. La resiliencia de estos ecosistemas depende de un financiamiento sostenido y de largo plazo. Pero cuando este se contrae, las consecuencias afectan directamente a las comunidades y sus capacidades para defender la riqueza natural del país.
En materia climática, los riesgos a los que nos enfrentamos tienen un gran impacto social. Los componentes de mitigación y adaptación de la actualización de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC 3.0) serán complementados con un tercer elemento de pérdidas y daños. Esto quiere decir que deberemos considerar aquello que no alcanzamos a mitigar y no pudimos adaptar a tiempo, lo que lo convierte en una pérdida irreversible o una afectación recurrente que deberemos atender cada temporada. Esta agenda es particularmente impulsada por los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y no es ajena a México, que tiene 143 islas habitadas en las que en 2020 vivían 357.000 personas, poco menos de las que vivían en Bahamas en ese mismo año.
Por esta y otras razones de índole económica, en nuestro país, los instrumentos clave como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), el Fondo Verde para el Clima (GCF), entre otros fondos multilaterales, han representado una palanca de fortalecimiento institucional y operativo en materia ambiental. Estos fondos han complementado de manera directa las políticas de restauración y conservación, fortalecimiento de comunidades locales y, a través de proyectos focalizados, han colaborado con la creación de un andamiaje institucional que sostiene la acción climática territorial.
Tan importante es este recurso para la política nacional que desde 1991 a la fecha, México ha recibido alrededor de 650 millones de dólares en 85 proyectos nacionales, siendo uno de los países con mayor asignación de recursos por parte del GEF. Ante el GCF, México cuenta con una cartera de tres proyectos nacionales y nueve regionales orientados a movilizar más de 167 millones de dólares en financiamiento.
La EMFS es una hoja de ruta para transformar el sistema financiero en México cimentada en tres pilares: gestión financiera pública sostenible, movilización de financiamiento sostenible y un conjunto de acciones que incluyen perspectiva de género, soluciones basadas en la naturaleza, creación de capacidades institucionales y monitoreo de la estrategia.
Ante las decisiones cotidianas que deben tomar millones de personas mexicanas frente a condiciones de riesgo, desde el Gobierno Federal se ha optado por diseñar y poner en marcha una Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible (EMFS), liderada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta estrategia se plantea como una respuesta estructural a la brecha de recursos financieros para el desarrollo sostenible que equivale a 13,6 billones de pesos. La ambición es contundente: movilizar 1,7 billones de 2023 a 2030, que equivalen al 5,4% del PIB nacional de 2023.
La EMFS es una hoja de ruta para transformar el sistema financiero en México y está cimentada en tres pilares: la gestión financiera pública sostenible, la movilización de financiamiento sostenible y un conjunto de acciones transversales que incluyen perspectiva de género, soluciones basadas en la naturaleza, creación de capacidades institucionales, así como un proceso de monitoreo de la estrategia. Estos ejes permiten avanzar en múltiples frentes, desde la integración de la sostenibilidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación, hasta el diseño de instrumentos innovadores como los bonos soberanos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
A febrero de 2025, México ha emitido más de 408.000 millones de pesos en bonos ODS, consolidando una curva de rendimiento sostenible en los mercados internacionales y locales. Estos bonos financian acciones concretas, como la protección de ecosistemas estratégicos, la restauración de especies emblemáticas —como el jaguar o la mariposa monarca— y la atención a zonas altamente vulnerables.Además, la Banca de Desarrollo ha movilizado más de 56.000 millones de pesos entre 2019 y 2022 en proyectos sostenibles, mientras que instituciones como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Fondo Nacional de Infraestructura han canalizado inversiones en transporte masivo, saneamiento de agua y gestión de residuos sólidos. Esto demuestra que, cuando existe un marco de política pública claro, es posible generar impactos reales en las condiciones de vida de la población.
Uno de los aciertos de la EMFS es su enfoque integrador: convoca a los sectores público, privado y social a participar en la solución. La movilización de recursos no es solo una cuestión de diseño fiscal, sino de construcción de confianza y alianzas duraderas. Estos esfuerzos se suman a la combinación de esquemas de financiamiento que permiten impulsar una nueva visión sostenible y humanista desde lo público y lo privado.
Para 2025, 84,5% de los programas presupuestarios del Gobierno Federal están alineados con al menos un ODS. Esta vinculación presupuestaria no es un ejercicio simbólico, sino una herramienta para orientar el gasto hacia el bienestar social y ambiental, bajo criterios de transparencia y eficiencia.
Como parte fundamental de la EMFS, está el desarrollo de la Taxonomía Sostenible de México, un instrumento que clasifica actividades económicas según su contribución al desarrollo sostenible. Se trata de la primera taxonomía del mundo que incorpora objetivos sociales junto a los ambientales, y que adopta estándares internacionales para brindar certidumbre sobre la sostenibilidad de las inversiones. Este marco técnico permite guiar las inversiones privadas hacia sectores estratégicos, como la energía limpia, el agroforestal, el transporte o la economía circular. Su implementación ha sido acompañada de más de 40 talleres, sesiones de formación y un proyecto piloto que ya involucra a instituciones que representan el 94% de los activos del sistema financiero mexicano. La aceptación de la Taxonomía ha sido tal que varias entidades financieras del sector privado han comenzado a alinear voluntariamente sus actividades.
Aunado a lo anterior, la implementación de la EMFS depende en gran medida de los actores clave dentro y fuera del sistema financiero, por ello es tan importante la cooperación internacional. En un escenario de creciente complejidad —tanto ambiental como financiera—, los gobiernos deben fortalecer sus capacidades de diagnóstico, ejecución y evaluación. La asistencia técnica internacional, particularmente de los organismos multilaterales, ha sido esencial para que México pueda adoptar estándares globales en materia de transparencia, gobernanza ambiental y eficiencia fiscal.
Ejemplo de ello son los mecanismos en favor de la conservación natural que están en marcha a través de la inversión en proyectos prioritarios con una alta rentabilidad social, tales como los trenes de pasajeros o los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS). A través de estos, se etiquetarán recursos de la inversión pública, donde la meta es que al menos 3% de esta sea destinado para acciones de compensación, mitigación y remediación ambiental.
La movilización de recursos para impulsar la regeneración de sistemas naturales no es solo un objetivo financiero, es un cambio estructural progresivo. El cambio climático y los demás riesgos de colapso ambiental son las mayores restricciones de mercado de todos los tiempos. Por ello, el impulso a través de la producción de bienes públicos globales, el financiamiento para el desarrollo y las políticas nacionales deben continuar su tendencia de alineación con las rutas económicas hacia la neutralidad del carbono y la restauración de ecosistemas.
Si algo nos enseñan las crisis actuales es que no podemos resolver los problemas del siglo XXI con las herramientas del siglo XX. El sistema financiero global necesita una reforma profunda que permita canalizar recursos hacia donde más se necesitan, con criterios de equidad, corresponsabilidad y justicia ambiental. México está preparado para liderar este proceso, así como para proponer y acelerar las acciones determinadas bajo un enfoque humanista y en favor del bienestar compartido. México está haciendo su parte, pero no puede hacerlo solo. Se requiere de una nueva narrativa de corresponsabilidad que reconozca las asimetrías históricas y los compromisos comunes pero diferenciados. Solo así podremos avanzar hacia una economía que no deje a nadie atrás y que ponga en el centro la vida, la dignidad humana y la protección de nuestros ecosistemas de forma sostenible, es decir, que perdure en el tiempo.
La consecución de las metas para el desarrollo sostenible es, más allá de un acto de voluntad política y de visión ética, una oportunidad para redirigir los patrones de producción y consumo hacia el compromiso intergeneracional de la sostenibilidad. No hay tiempo para modestias graduales ni liderazgos tímidos. La coordinación, determinación y compromiso que podamos tener configurará la oportunidad que tenemos y reavivará la esperanza de construir un futuro con justicia e igualdad.